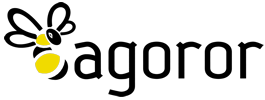21.06.2021 | Redacción | Relato
Por: Isa Hernández
Al llegar a “la casa en Berlín”, siempre hacía lo mismo, se dirigía a la ventaba a ver el Arce, rebuscaba el móvil en el bolso y le hacía la foto habitual. “El árbol de Berlín” lo llamaba su gente. Era la primera imagen que mandaba a España, a su familia, a sus íntimos, con el “buenos días” matutino. No fallaba, daba igual la estación: con botones rebrotando al inicio de la primavera, alto y frondoso con hojas verdes esmeralda según avanzaba la estación; majestuoso en verano; con hojas en tonos color ocre, bellísimo en otoño, y casi pelado en invierno, también grandioso con esos tallos secos, que parecen brazos múltiples agigantados mecidos por el viento a veces y quietos otras, elevándose hacia el cielo con aires de grandeza que pareciera que hablaran y, notaba un ligero repelús en la oscuridad cuando lo miraba de cerca. Según las enciclopedias hay unas setecientas especies diferentes y en varios tonos, al parecer los americanos son de color rojizo, pero a ella le gustaban los berlineses, son los que conocía bien, y en especial, el de “la casa de Berlín”. Es el que ella admiraba y contemplaba en toda su grandeza, como si fuera un tesoro, un monumento, una joya de la naturaleza, y cada año estaba más hermoso; lo había hecho famoso más allá de las fronteras de su límite natural, de su lugar de ubicación. Era su árbol fiel, y él le ofrecía todo su esplendor, como si quisiera agradarla y agasajarla por agradecimiento a su visita, contemplación, fidelidad, y entusiasmo. Alguna relación debía de haber entre ambos porque ese frenesí y misticismo va más allá de la realidad, como si la magia los uniera en el más íntimo de los secretos.
Imagen: Isa Hernández | CEDIDA Tagoror Digital
Tagoror Digital