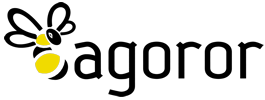12.03.2023 | Redacción | Opinión
Por: Alejandro de Bernardo
Valentín era mi abuelo. Por parte de madre. Aunque todos le llamaban “El Curro”. Santo o no, lo desconozco. Ya se había ido cuando llegué. Era músico y de ahí me vendrá esa afición y esa ilusión por tocar alguno de los instrumentos que he ido reuniendo, aunque me temo que lo defraudaría. Imagino que, más por profesión que por nombre, sería un romántico. Como se trata de imaginar, lo imagino así. Sensible y tierno. Me parece algo intrínseco a la música. Me constan excepciones. No quiero que él fuera una. La verdad es que nadie me ha contado mucho de su forma de ser. Mi madre sí me dice que le traía regalos cuando volvía de las fiestas de los pueblos en los que tocaba. Y que era incansable. Tenía media docena de hijos. Eso y una muerte prematura con cincuenta y pocos años, me han hecho redondear un perfil imaginario que me reconforta.
Esta semana es su santo, aunque para santa, mi abuela. A ella sí la conocí. La recuerdo como si estuviera aquí y hace mil años que también se fue. Vivía con nosotros desde aquel ictus que le dio por Navidad y que le dejó con el lado izquierdo medio paralizado. Yo, que era un crío, dormía en su casa. Recuerdo que estaba tocando el tambor que me habían dejado los Reyes cuando apareció mi madre y vio a la abuela en la cama que apenas podía moverse. Un recuerdo recurrente con ella: las cerezas. Siempre me volvieron loco. La pobre mujer no tenía una perra gorda, como decían entonces, y salía a comprarlas medio a escondidas. Cayó por la escalera al fallarle la cadera y al par de semanas nos dejó. Antes, uno se moría por eso. Ahora se opera. La echo de menos.
Su recuerdo no me da tristeza. Al contrario. Por eso, en esta semana en la que se ensalza al amor, me acordé del abuelo. San Valentín ya no es lo que era. Pero si nos abstraemos de todo ese boom comercial y publicitario imparable e “increchendo”… cuántas historias de amor bonitas y tiernas estarán sucediendo con ese día como excusa. Y eso, ¿a quién no le gusta? Quién no ha vivido, soñado o imaginado una historia de amor real o platónico, da igual, en la que solo se camina por las nubes.
Caminemos. Cuando todas las noches están escritas en prosa, pensemos que hay noches de luna. Canciones que rascan el alma. Y flores. O una flor. Pensemos. En la palabra que lo resuelve todo: abracadabra. Siempre hay un resquicio por donde entra el sol e ilumina el camino. Miremos. Al horizonte del optimismo. El pesimismo cuesta lo mismo o es más caro y no soluciona nada. Esperemos. Porque no esperar nada es impropio de los que tenemos la suerte de vivir en este lado del mundo. Desesperarnos. Ni siquiera cuando perdamos. Tenemos que aprender la lección y saber que no hay otro remedio que levantarnos. Que cuando contemplemos las mil cicatrices que llevamos grabadas en nuestra piel, hay un futuro con mil lugares donde las heridas son solo una parte del pasado. Donde apenas existen y se borran con una goma de borrar.
Hay quien nunca dice las palabras esenciales, que siempre son las mismas: cuídate, llámame, te necesito, te amo. Otros que dicen amarse con locura y sin embargo son incapaces de acercarse a la otra piel. Acurrúcate detrás de su cabello, huele su aroma, pon tus manos en su cintura y dile: me alegro de que estés aquí. Que no se pierda una sola caricia antes de nacer.
Odio la tristeza. Siempre odio la tristeza. Especialmente la tristeza de los que amo. Cuando están tristes el mundo se me hace un túnel. Que esta mañana o esta tarde o esta noche entren en tu habitación los mil deseos soñados. Y que la felicidad, que siempre es una promesa, se abra y reviente con el estruendo de una flor. Es mi deseo. Para ti. Y para ti también.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital